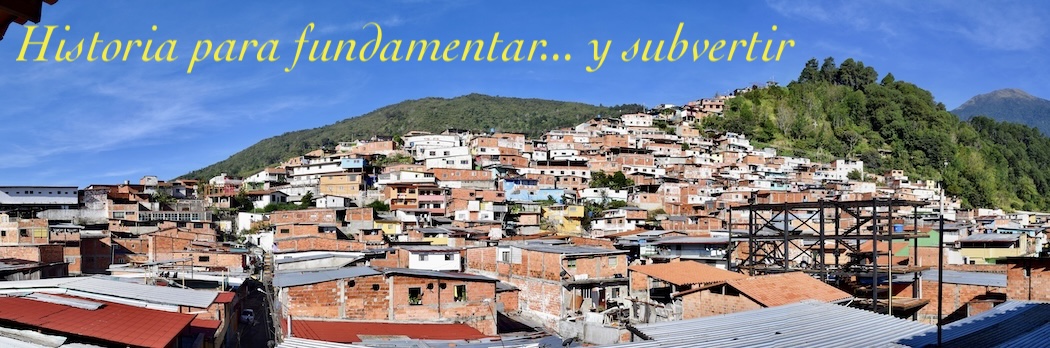EL FEISBUC COMO TRINCHERA
Con
ACOTACIÓN PUNZANTE
para dirigentes, funcionarios e instituciones
Este escrito
está dirigido a quienes consideren
que las redes sociales son otro
campo de batalla donde se dirime la lucha de ideas y la formación de opinión, y
participen en ellas usándolas como trinchera de lucha revolucionaria; es decir,
está dirigido a usuarios militantes. Poco que ver con quienes buscan en ellas
solaz, desahogo espiritual o sentimental, o para llevar bitácora de sus vidas; vayan
mis respetos para ellos, si a sus objetivos particulares les agregan un cariz
político revolucionario.
Además de la
ubicación en el tiempo histórico, el uso político
de las redes sociales obliga a un conocimiento exacto de sus características
técnicas, posibilidades y riesgos, porque no hay que olvidar que su uso nos sumerge
en un mundo privilegiado por los laboratorios de desinformación y
contrarrevolución, y por desquiciados de todo tipo y ralea.
Lo que sigue no
pretende ser un código de comportamiento revolucionario en la red, que es
necesario pero cuya construcción debe ser tarea de todos, sino una lista de conductas recomendables, que
permitirán más eficacia a la militancia virtual. No obstante, este puede ser un punto de
partida, para lo cual invito a proponer, reestructurar, quitar,
agregar… en fin, a iniciar una discusión sobre el tema.
1 Qué hay que
evitar
1.1 Aceptar y mantener como “amigos”
a disociados e infiltrados. Los primeros son de fácil reconocimiento, los
segundos no; a estos hay que aprender a detectarlos atendiendo a sus
contradicciones y la filtración sibilina de opiniones
contrarrevolucionarias. Es una
incomodidad para todos la presencia de críticos absurdos, propinadores de
insultos e infamias, que reflejan un estado mental alienado o que están
utilizando conscientemente las redes como arma contrarrevolucionaria.
1.2 Reproducir información “vencida”. En oportunidades damos por recién
acontecidas informaciones que tienen mucho tiempo rodando en la red, lo que
crea confusión y puede desorientar. Con hacerlo
estamos denotando falta de información o de seguimiento sistemático del
acontecer político, debilidades que es mejor no poner en evidencia, además de
estar contribuyendo a diluir o tergiversar el efecto de información reciente
que se refiera a igual o parecida naturaleza.
1.3 Reproducir rumores o
noticias falsas. Por lo mismo que estamos sumergidos en el
mundo preferido por los laboratorios de desinformación, debemos constatar la veracidad
de las noticias que reproducimos. Caer
en la ligereza de reproducir rumores o
falsedades, puede convertirnos en cómplices de quienes los colocan en la red,
con la intención de confundir o desinformar; pero es más, la mayoría de las
veces contribuimos a dañar reputaciones de instituciones o camaradas, o a relativizar
acciones de gobierno.
1.4 Descalificaciones que
pongan en entredicho el humanismo que nos guía. Desde luego que existen diferentes
estilos y propósitos de contundencia, pero el límite debe estar establecido en
lo que comienza a ser propio del estado mental y cultural del enemigo, que no
tiene fronteras políticas ni morales.
Caer en el mismo charco es confundirnos con quienes son definitivamente
detestables.
1.5 Errores ortográficos y
gramaticales, y contenidos de baja calidad gráfica. No se trata de una exquisitez
intelectual, sino de respeto por quienes deben leer los mensajes, que serán
mejor acogidos mientras más correctamente expresados estén; esta corrección también
crea diferencias con los del lado contrario. Dejo a salvo el uso arbitrario del lenguaje como expresa intención
de rebeldía contra normas establecidas, discusión que sale de los objetivos de
este escrito.
1.6 Dispersión con multitud de
intereses colaterales. Es mejor tener dos o más cuentas, que un
cajón de sastre, donde reine la disparidad y el desorden, y es porque la seriedad
de nuestras cuentas se evalúa en conjunto, y no sólo por los mensajes políticos
que contenga.
1.7 Programar nuestros
portales para limitar funciones recomendables. Nuestras cuentas deben estar lo más abiertas posible, de manera que no se
conviertan en tubo para bajar opinión, sino en espacio de intercambio y
complementación.
2. Qué hay que proponerse
2.1 Crear, más que reproducir. La creatividad y el aporte es lo
que debe guiar nuestra participación en las redes sociales; seremos más
eficaces en la medida en que agreguemos más opinión a las discusiones
virtuales.
2.2 Valorar y compartir el
esfuerzo creativo de los demás. La mejor expresión de esto es el uso racional
de “me gusta”, “comentar” y “compartir”, que depende generalmente de criterios
individuales, pero se debe tener en cuenta opiniones que necesariamente deben
ser “compartidas”, por la importancia o pertinencia de su aporte.
2.3 Usar el medio
sistemáticamente. Espaciar exageradamente las visitas puede
conducir a caer en lo que hay que evitar; de suceder, antes de reanudar nuestra
participación debemos ponernos al día, quizá acudiendo a actualizarnos en una
de las cuentas de referencia.
2.4 Cuidar redacción, la
ortografía y en general la calidad de los escritos y gráficas, expuesto en 1.5.
2.5 Atender a la información coyuntural
y participar activamente en las campañas. Hay momentos cuando todos los
esfuerzos deben aunarse en función de una coyuntura política; en este caso,
debemos participar activamente en mantenerla y reforzarla.
2.6 Atacar las matrices de
opinión enemigas. Como lo planteado en el apartado anterior,
debemos atacar sin piedad las matrices de opinión contrarias, así como
arremeter contra rumores y desinformación.
Imponerse en estas campañas es lo que determina las tendencias de las
redes sociales y el impacto en la opinión general.
2.7 No compartir mensajes
contrarios. Aún
cuando sea con el propósito de rebatirlos, es inconveniente publicar los
mensajes del enemigo, pues le estamos haciendo un favor; repetirlo es extender
su efecto entre quienes apenas ven sin mirar, o siempre leen entre líneas. Hay maneras de criticar y desarmar sus opiniones,
sin reproducir donde las enuncian.
2.8 Propagar los
acontecimientos de nuestro entorno. Convertir en información lo que acontece en
nuestro entorno es uno de los usos más gratificantes de la red; es la
realización como comunicadores, lo que en última instancia justifica
la militancia en la red. Entre los
acontecimientos debemos privilegiar las denuncias de irregularidades de todo
tipo, y los errores y deficiencias de dirigentes e instituciones opositoras.
2.9 Crear páginas para sistematizar
la participación en la red. Toda cuenta de Feisbuc debe estar acompañada
de una página en el mismo entorno, donde se recopile cada una de nuestras
publicaciones, de manera que nos sirva de referencia rápida, para buscar o
exponer.
2.10
Enlazar la cuenta en Feisbuc, con la de Tuiter. Esta es una forma de potenciar los
mensajes, al multiplicarlos; igualmente, estas redes sociales deben servirnos
para promover blogs o páginas web que administremos.
2.11
Participar en los grupos que consideremos más cercanos a nuestros objetivos. Es una manera de reforzar la
acción de nuestra participación, y para esto debemos compartir nuestras
publicaciones en los grupos en que seamos miembros.
2.12
Informar por vía privada a los amigos de cualquier desliz o error que haya cometido, advertir sobre indeseables
en su cuenta y comunicar cualquier cosa que consideremos importante (campañas
en curso, alertar sobre disociados e infiltrados…)
Sería una omisión importante no plantear aquí los vicios del uso de las redes sociales por
parte de dirigentes, funcionarios e instituciones.
Salvo casos comprensibles, de personajes e instituciones
cuyas cuentas en las redes rebosan de seguidores, el común –en Mérida casi la
totalidad– de los dirigentes, funcionarios e instituciones adoptan la actitud
absurda de convertir sus cuentas en un desagüe de sus grandes ideas hacia el
populacho que se digne pararles.
Generalmente no atienden personalmente las cuentas, sino que tienen
encargados para administrarlas, quienes no se distinguen exactamente por
hacerlo bien: comparten noticias erradas, tienen una jerarquización sui generis
de los acontecimientos, desatienden áreas claves y, sobre todo, jamás trasmiten
a sus jefes los reclamos, informaciones, solicitudes… del pueblo de a pie. Pero, es más, llegan a programar las cuentas
de manera de impedir cualquier participación ajena, a no ser seguirles cual
borregos o compartir su sabiduría.
Además de prepotencia inaudita y flaqueza del espíritu
revolucionario –por decir algo del significado de esta actuación– desperdician
las ventajas reales de la participación en las redes sociales, casi siempre por
temor –terrorpánico– a la crítica, y ni por demagogia se dignan convertir a sus
cuentas en ambiente de intercambio y discusión.
¿Qué es una pinta más pa´un tigre?
Sigan así, que, desgraciadamente, nos veremos en la bajadita… o en el
fondo del barranco.
¡UNA MANO, CAMARADA!
¡COLABORA CON LA DIFUSIÓN DE ESTE ESCRITO!